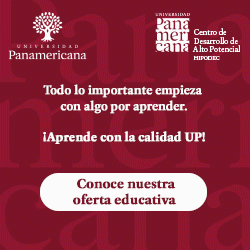¿Qué tienen en común una loba lactante, un olivo y un águila posada sobre un nopal? ¿Qué une la fundación de Atenas con la de México-Tenochtitlan o la elección de Alejandría como capital del Egipto helenístico?
No se trata de meros cuentos para niños. Los relatos fundacionales condensan una identidad, exaltan ciertos valores o justifican formas de gobierno. Naciones, ciudades e imperios no solo necesitan leyes, también necesitan una narrativa fundacional. Incluso las empresas requieren de mitos fundacionales. Pensemos, por ejemplo, en el garaje donde nació Apple o en la historia de William Colgate, un bautista piadoso del siglo XIX, quien inició su empresa para servir al bienestar físico y moral. Y cuanto más potente es el relato del origen, más firme suele ser el vínculo que aglutina al grupo. El mito fundacional no es un adorno: es un cimiento.
ALEJANDRO Y EL SUEÑO DE ALEJANDRÍA
Alejandro Magno, tras consultar infructuosamente a sus arquitectos, soñó con un anciano que le señaló el lugar perfecto para fundar una ciudad que llevara su nombre: «Allí, donde el mar bate contra la isla de Faro, frente a Egipto, hay una costa propicia». Al despertar, Alejandro fue al lugar indicado, reconoció el sitio ideal y decidió fundar la ciudad allí. Como no tenían herramientas para marcar el terreno, sus hombres usaron harina para trazar los límites de la nueva ciudad. Entonces, una bandada de aves descendió y se comió toda la harina. ¿Un desastre? Yo hubiera dicho que sí, pero los augures interpretaron esto como un presagio favorable: la ciudad alimentaría a gente de todo el mundo.
Este mito no solo potenció la figura del conquistador macedonio, sino que legitimó su ambición imperial con un barniz sobrenatural. Alejandría no sería una ciudad cualquiera: es una promesa cosmopolita, anunciada en el sueño del monarca y refrendada por los dioses.
ATENAS: EL OLIVO Y LA SABIDURÍA
Más sobria, aunque no menos simbólica, es la leyenda que explica por qué la diosa Atenea fue la patrona de Atenas. La historia es simple. Los fundadores de la ciudad convocan a un concurso para decidir qué dios sería el patrono de la nueva ciudad. Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar un manantial. La oferta de Poseidón no era mala; el agua dulce escaseaba en la región.
Pero Atenea fue más generosa y ofreció el olivo, cuyo precioso aceite es, junto con el trigo y la vid, la tríada de la dieta mediterránea.
BABEL O LA RUINA DEL UNIVERSALISMO
Desde otra orilla, la del relato bíblico, la Torre de Babel ofrece un reverso inquietante del mito fundacional: en lugar de exaltar la unidad, narra su fractura. Los hombres, dice el Génesis, hablaban una sola lengua y emprendieron la construcción de una torre que alcanzara el cielo. Dios castigó la soberbia humana, confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra.
El castigo no destruye la ciudad, pero interrumpe la construcción de la torre. Babel da cuenta de la pluralidad lingüística. Si el relato se lee en clave teológica, se trata de una advertencia contra la arrogancia; aunque también puede leerse como el acta de nacimiento de las naciones, cada una con su lengua y sus costumbres. La confusión de lenguas no fue solo un castigo; fue, por así decirlo, una estrategia de descentralización.
ROMA: ENTRE LA SANGRE Y LA GLORIA
La historia de Roma se levanta sobre varios mitos, donde la violencia es un rasgo esencial. Los fundadores de la urbe descienden del troyano Eneas, hijo de Venus, quien consiguió escapar de Troya cuando los griegos arrasaron la ciudad. Del troyano descienden Rómulo y Remo, fundadores de la Urbe. Los hermanos discutían dónde construir la nueva ciudad. La discusión subió de tono y Rómulo mató a Remo. Tito Livio lo relata con un deje de escepticismo, consciente de que los romanos necesitaban justificar, de algún modo, la fundación de una ciudad sobre la sangre de un hermano.
El rapto de las sabinas es otro episodio mítico en los primeros días de Roma. Rómulo y algunos compañeros habitaban ya la nueva ciudad, que no era sino una aldea. Pero se les olvidó un pequeño detalle: no había mujeres. Para asegurar la pervivencia de Roma, Rómulo organizó unos juegos e invitó a los pueblos vecinos, entre ellos a los sabinos. Durante la festividad, los romanos raptaron a las sabinas para convertirlas en esposas. El rapto provocó una guerra. En plena batalla, las propias sabinas se interpusieron entre los adversarios mostrando los bebés que habían engendrado. A la vista de los niños, los sabinos y los romanos se unieron para siempre.
MÉXICO-TENOCHTITLAN: EL ÁGUILA Y EL SACRIFICIO
También el mito fundacional de México-Tenochtitlan es una epifanía. El águila, posada sobre el nopal, devorando una serpiente a la mitad de un lago, fue interpretada como la señal inequívoca de que aquel era el sitio indicado por Huitzilopochtli. ¡Ya podía el águila haber elegido un lugar menos fangoso!
Esta imagen, sugiere el cronista Hernando de Alvarado Tezozómoc, es más que un emblema: era una condensación teológica de guerra, sacrificio y destino solar. El águila representa al sol; el nopal, al corazón de Cópil, sobrino sacrificado de Huitzilopochtli; la serpiente, la potencia subterránea. Todo confluye en una visión: la ciudad, centro del mundo, nacería del dolor, del exilio y del cumplimiento de una profecía.
Es notable que los mexicas, marginados durante décadas en el Valle de México, fueran capaces de construir no solo una ciudad lacustre, sino también un relato sagrado que legitimara su supremacía. Cuando faltan las credenciales históricas, el mito se convierte en heráldica, en una simple bandera.
EPÍLOGO: MITO E IDENTIDAD
En tiempos donde la verdad se relativiza y las fronteras culturales se diluyen, los mitos fundacionales recuperan su fuerza. No porque sean exactos, sino porque permiten a las comunidades narrarse a sí mismas. Frente a la atomización de la experiencia moderna, el mito ofrece un relato unificador.
Los mitos fundacionales no son piezas de museo. Basta con observar cómo en México se recurre una y otra vez a las glorias de Tenochtitlan, o cómo ciertos sectores en Estados Unidos insisten en recuperar una mítica grandeza perdida. Los mitos siguen actuando. Siguen legitimando discursos. Siguen dando sentido. Y, no pocas veces, generan odio.
Los mitos, como lo entendieron Alejandro y los mexicas, constituyen el primer acto de toda civilización: la necesidad de contarse una historia que dé sentido a la vida en común.