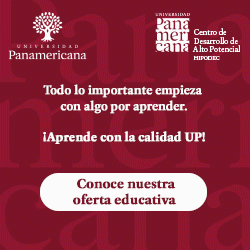Hace algunos años, bastantes, a decir verdad, el insomnio irrumpió en mi vida. Literalmente, pasaba las noches en vela. Lógicamente, el resto del día estaba fatigado. Supuse que era por mi costumbre de beber café en la noche, pero no recuperé el sueño al dejar de beberlo. Aunque siempre he sido enfermizo, aparecieron nuevas dolencias: dermatitis, lumbalgia y gastritis. En ocasiones, me faltaba el aire y sentía una opresión en el pecho.
Mi vida, que antes me parecía colorida, comenzó a aburrirme. Al salir de mi casa rumbo al trabajo, me abrumaba la monotonía del día que tenía por delante. Dejé de encontrar placer en aquello que antes gozaba. Me sentía triste, pero sin un motivo específico. Pensaba con menos lucidez y me costaba dar con las palabras adecuadas para expresar una idea; era como si supiera que, en el clóset de mi mente, estaba aquella palabra, pero yo no podía encontrarla.
Por fortuna, se lo conté a un amigo que, casi a rastras, me llevó al psiquiatra. El diagnóstico era obvio para ellos, no para mí. Estaba agotado, deprimido. Profesionalmente no me había ido mal. Había escrito varios libros y conseguido algunos reconocimientos académicos. El precio había sido alto. Me levantaba de madrugada; no hacía ejercicio físico; trabajaba el fin de semana; había dejado de frecuentar a mis amigos; viajaba muchísimo, incluso por lugares hermosos como Roma y Madrid, pero sin darme tiempo de pasear; frecuentemente comía solo, preparando conferencias con un sándwich en la mano. En suma, había decidido que la vida era para trabajar, trabajar y trabajar.
Gracias al médico, a los consejos de un par de amigos y a una estrategia de vida, mi salud mejoró poco a poco. Sí, hubo que tomar pastillas. Pero, como me explicó el médico, así como la amibiasis no se cura «echándole ganas», hay también enfermedades del alma que requieren de fármacos.
Me inscribí en un club para nadar regularmente; volví a frecuentar a mis amigos de toda la vida; decidí que «al que madruga, Dios lo arruga»; me inscribí en un taller de creación literaria por puro gusto y recuperé la costumbre de leer novelas policíacas; hice sobremesa en las noches, después de cenar con mi familia; en fin, cultivé el arte de perder el tiempo.
Me acordé de esa etapa de mi vida porque, recientemente, leí el ensayo La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. En una sociedad que celebra la productividad ininterrumpida, la autoayuda y el optimismo a toda costa, cada vez más personas sienten que no llegan, que no pueden. La sociedad del cansancio (2010) desnuda los invisibles mecanismos de un modelo de poder que ha desplazado la coerción externa por la autoexplotación voluntaria.
Esta crítica se puede entender por contraste con las «sociedades disciplinarias» descritas por Michel Foucault, quien describió en Vigilar y castigar las llamadas «sociedades disciplinarias», como la escuela, el hospital y la cárcel. En estas se ejercía el poder a través de la vigilancia y el castigo. Se trataba de un poder visible, negativo, que imponía límites. En las sociedades disciplinarias se formaba al sujeto a través del «no».
Según Byung-Chul Han, dicho modelo ha quedado atrás. No necesitamos un capataz exterior que nos obligue a trabajar hasta la extenuación con un látigo; nosotros somos nuestro propio capataz. El sujeto contemporáneo es un «sujeto de rendimiento». En apariencia, somos libres, pero estamos atrapados en una lógica de autoexigencia que no conoce pausas. Ya no se trata de obedecer, sino de superarse sin cesar. «Yes, we can» ha dejado de ser un lema inspirador para convertirse en mandato ineludible. Ya no nos vigilan, nos motivan. Ya no nos castigan, nos animan. Sin embargo, la violencia no desaparece, sino que se camufla e interioriza.
Conozco académicos que acortan la cena de Nochebuena para escribir un paper; muchachos que, para estar muy fit, se privan de todos los placeres de la mesa con más rigor que un monje medieval; o directivos que se reúnen con sus colaboradores el domingo por la tarde para preparar el trabajo de la semana.
Para Byung-Chul Han, el burnout, la depresión, la hiperactividad, la ansiedad y la fatiga crónica son síntomas de este nuevo estilo de vida. No son enfermedades virales o infecciosas, sino padecimientos de exceso, enfermedades del «demasiado». Demasiada información, demasiada exposición, demasiada autoexigencia. Donde antes reinaba el «no puedes», ahora domina el «puedes con todo». Y si no puedes, la culpa es tuya.
Este diagnóstico coincide, en parte, con el análisis del sociólogo Alain Ehrenberg, quien en La fatiga de ser uno mismo (1998) afirma que la depresión ha sustituido a la neurosis como enfermedad emblemática de nuestro tiempo. Mientras la neurosis era hija de una sociedad de normas rígidas, la depresión nace en un mundo donde el individuo es responsable de todo. La caída no proviene de la represión, sino del fracaso en cumplir el mandato de autorrealización.
Otro autor sugerente es Hartmut Rosa, quien habla de la aceleración social como fenómeno estructural. Según Rosa, todo en la vida moderna —el trabajo, el ocio, las relaciones, la información— se mueve cada vez más rápido. Y aunque ganamos velocidad, perdemos sentido. Aceleramos, pero no avanzamos. La promesa de la tecnología era liberarnos del trabajo repetitivo, pero hoy vivimos con la sensación de que el tiempo nunca alcanza. Es el cansancio del que corre sin llegar.
Esta dinámica se agrava con la lógica del 24/7, descrita por Jonathan Crary en su ensayo 24/7. El capitalismo tardío y el asalto del sueño (2013). Crary observa que el capitalismo contemporáneo ha eliminado incluso las barreras naturales al trabajo, como la noche y el sueño. Las pantallas, las notificaciones y el comercio digital hacen que siempre estemos disponibles. Ustedes, ¿no han hecho compras a medianoche? ¿Qué hacen al despertar? ¿Miran el WhatsApp? Para conciliar una junta sincrónica entre la India, Londres y México hace falta trastocar los horarios de sueño.
Dormir se vuelve un acto subversivo. Descansar es, en cierto modo, perder tiempo productivo. El insomnio deja de ser un trastorno y se convierte en una consecuencia lógica de un mundo que nunca se apaga.
El círculo se cierra con la obligación de ser positivo. Es lo que Barbara Ehrenreich denomina la trampa del pensamiento positivo. En su libro Sonríe o muere (2009), critica cómo la cultura corporativa y los discursos de autoayuda imponen la obligación de ver siempre el lado bueno, incluso en el dolor o la enfermedad. El sufrimiento se vuelve un tabú. El optimismo se convierte en responsabilidad moral. Si no eres optimista, es porque no te has esforzado lo suficiente.
Frente a la hiperactividad sin tregua, Byung-Chul Han reivindica el aburrimiento profundo como un espacio necesario. No ese aburrimiento ansioso que buscamos llenar con Netflix o TikTok, sino un aburrimiento fértil, que nos permite estar a solas con nosotros mismos. Solo en el silencio, dice Han, podemos pensar de verdad.
Lo he comentado en otros lugares. Los afortunados que durante la pandemia pudimos recluirnos en casa para estudiar o trabajar por internet, hubimos de enfrentarnos contra un monstruo aterrador: el propio yo. La reducción del vértigo nos obligó a encontrarnos con nosotros mismos. Nos dimos cuenta, entonces, de que somos aburridos. Hemos perdido la habilidad del soliloquio interior.
Paradójicamente, el mismo cansancio que nos aqueja puede ser también nuestra salvación. Byung-Chul Han habla de un «cansancio bueno», un cansancio que no paraliza, sino que libera. Se trata de un estado en el que dejamos de querer más, dejamos de competir, dejamos de intentar superarnos. No es resignación ni pasividad, sino una forma de resistencia serena frente al mandato de rendimiento.
Este cansancio luminoso nos desconecta del ruido, nos inmuniza contra la presión. Es una pausa que no busca recuperar fuerzas para seguir corriendo, sino para redefinir la carrera. Si descansamos correctamente, dejaremos de medir nuestra vida exclusivamente en función de nuestra productividad y éxito profesional y social. La pausa nos permitirá redefinir nuestra vida.
Suscribo algunas de las tesis de Byung-Chul Han, pero no todas. Le objeté que no pone la suficiente atención a los aspectos neuropsiquiátricos. Me parece, además, que escribe desde la posición de la clase media europea. En México, mucha gente está agotada porque, si no trabaja hasta la extenuación, simplemente no gana lo suficiente para comer.
Finalmente, intuyo que este libro, publicado en 2010, no previó que estamos presenciando un cambio de actitud entre los jóvenes. Percibo que muchos jóvenes de clase media y alta ahora miran con desdén la laboriosidad y la constancia, quizá por los excesos que vieron en sus padres.
Pero que no suscriba todas las afirmaciones del autor no implica que no recomiende su lectura. Al contrario, La sociedad del cansancio es un libro que interpela a quienes vivimos en el alud de la productividad y las metas.
Esta lectura también me hizo recordar Momo (1972), novela de Michael Ende. Esta novelita me ayudó mucho durante la crisis de la que les conté. Momo, la protagonista, es una niña cuya gran virtud es saber escuchar a sus amigos. Pero, de repente, aparecen en su ciudad los Hombres Grises. Estos siniestros personajes enseñan a los amigos de Momo a ahorrar tiempo. ¿Por qué comer en 45 minutos si podemos comer en 15? ¿Por qué gastar media hora en la sobremesa si podemos aprovechar ese tiempo en algo productivo?
La trampa del planteamiento de los Hombres Grises es sutil. En realidad, el tiempo no es un recurso que pueda acumularse, como el oro o el agua. El tiempo se desvanece conforme transcurre. El tiempo que no gastas hoy con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, es un tiempo que nunca volverás a tener.