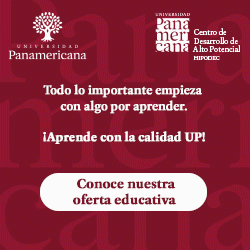La búsqueda de la belleza no es un fenómeno nuevo, pero la escala y la tecnología que usamos hoy para embellecer el cuerpo han alcanzado niveles sin precedentes.
A lo largo de la historia, hemos buscado embellecernos con pigmentos, peinados, telas y joyas.
Sin embargo, el panorama contemporáneo es diferente. La cirugía plástica, que antes se usaba para reparar cuerpos dañados, se ha convertido en una herramienta para «optimizar» cuerpos sanos. Esta inversión masiva en la apariencia física sugiere que la belleza no es solo un adorno, sino un activo con un valor tangible.
Los seres humanos amamos la belleza corporal, la propia y la ajena. El impulso de embellecer el cuerpo. Pensemos en incrustaciones dentales entre los zapotecas, la deformación craneal maya, las estrambóticas pelucas rococó y los torturantes corsés decimonónicos. Nuestro cuerpo es también una carta de presentación y sirve para afirmar identidades y establecer jerarquías.
En la Grecia clásica, solo los varones libres tenían el privilegio de ejercitarse en los gimnasios.
En la Roma imperial, los peinados altísimos de las mujeres indicaban pertenencia a la clase alta; en la China Song, los pies de loto, que se conseguían vendando brutalmente los pies de las niñas para impedir su crecimiento, eran un código de distinción. La historia del adorno y cultivo del cuerpo va de la mano del dolor, tiempo, costo y crédito simbólico.
BOURDIEU: CAPITALES, HABITUS Y HEXIS
En La Distinction (1979), Pierre Bourdieu estudió el papel del gusto como mecanismo de exclusión e inclusión. Cuerpo, postura, voz y maneras componen una hexis que delata posición social.
En México, basta pensar en el gusto por el vino, más común en las clases medias y altas, o bien en los acentos, que indican de qué zona de la Ciudad de México se proviene.
En Las formas del capitalismo (1986), Bourdieu distinguió cuatro tipos de capital: económico, cultural, social y simbólico. Este último incluye el prestigio, el honor y la legitimidad.
Los cuatro capitales son convertibles entre sí. Por ejemplo, las relaciones y contactos que componen tu capital social te permiten convertirte en proveedor de una empresa. Tu doctorado en una universidad reconocida –capital cultural– te permite conseguir un empleo mejor pagado.
El capital cultural es complejo e incluye hábitos, gustos, libros, títulos, diplomas, certificaciones.
El cuerpo se entrelaza con el capital cultural. El cuerpo es memoria social, es una gramática silenciosa de lo que «se debe» y «no se debe». Se aprende en la práctica y sin reglas explícitas. El modo como usamos nuestro cuerpo, en la teoría de Bourdieu, forma parte de nuestro capital cultural.
CAPITAL ERÓTICO: ANATOMÍA DE UN ACTIVO AMBIGUO
Sobre ese mapa, Catherine Hakim introdujo una categoría nueva: el capital erótico.
En Honey Money (2011), Hakim sostiene que atributos como belleza, carisma, presencia sensual, estilo personal, sociabilidad, energía y ciertas señales de fertilidad y vigor poseen un valor de cambio, no solo en la vida íntima, sino también en la vida económica, social y política. Por tanto, tales cualidades y habilidades no son mero adorno; son inversiones redituables que se cultivan con tiempo, disciplina y dinero.
El puente entre Hakim y Bourdieu es claro: el capital erótico se traduce en ropa, tratamientos, cosmética y se codifica informalmente.
A diferencia del capital económico, donde los financieros analizan sistemáticamente cómo mejorar los rendimientos de nuestro dinero, el capital erótico se administra de una manera sibilina. Basta pensar, por ejemplo, en la mayor visibilidad en redes sociales de aquellos influencers cuyo contenido es literario, pero visten sensualmente, respecto de otros que “no enseñan piel”.
DEL CAPITAL ERÓTICO AL CAPITAL CULTURAL
No todos están de acuerdo con la categoría de capital erótico. Moreno y Bruquetas proponen entender el capital erótico como una modalidad del capital cultural.
En La cara oscura del capital erótico (2016), Moreno nos previene sobre los costes subjetivos del mandato de capitalizar el cuerpo; quizá los más patentes son los trastornos de la alimentación y de la dismorfia. El cuerpo produce valor, pero también puede ser producido hasta rozar la patología.
Otros autores han criticado la categoría de capital erótico propuesta por Hakim, entre ellos Angela McRobbie, en The Aftermath of Feminism (2008).
Las diversas críticas discurren por tres líneas:
- La teoría del capital erótico mercantiliza la apariencia femenina y reproduce jerarquías.
- Rehabilita un modelo donde el valor depende de que seamos apetecibles sexualmente.
- Finalmente, al convertir el cuerpo en capital, añade presión, autoexigencia y trastornos, y nos hace más vulnerables.
DEL ESPEJO AL CONTRATO: DATOS DUROS EN UN MERCADO DE PRESENCIAS
La novedad contemporánea no es el deseo de embellecerse, sino la escala y la tecnología de tal anhelo.
Con anestesia, antibióticos y estandarización, la cirugía pasó de reparar el cuerpo dañado a «optimizar» el cuerpo sano. Dos indicadores ayudan a dimensionar el tema.
Primero, el volumen. Según la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), en 2024 se realizaron 17,415,678 procedimientos quirúrgicos y 20,535,686 no quirúrgicos en el mundo.
La blefaroplastia encabeza las cirugías (2,115,360) y la toxina botulínica los no quirúrgicos (7,887,955) con la población mundial, las cifras son menores; pero no olvidemos que estos procedimientos son puramente estéticos.
El segundo indicador son los salarios. En «Beauty and the Labor Market» (American Economic Review, 1994), Hamermesh y Biddle estiman una penalización del 5–10 % para quienes son valorados como «poco agraciados», ligeramente mayor que la prima por «buena apariencia». (Disclaimer: señalo el dato empírico; no extraigo de ahí una prescripción moral).
AUTOOPTIMIZACIÓN Y MORAL SANITARIA
La retórica dominante afirma que el cuidado del cuerpo es elección libre y personal. Sin embargo, Michel Foucault advirtió desde el siglo XX cómo ciertos mecanismos de poder gobiernan y oprimen nuestro cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en la autodisciplina, a veces brutal, a la que se someten algunos jóvenes para conseguir likes en las redes sociales. Las dietas de algunas personas son dignas de un convento de monjas de clausura.
El resultado es un régimen de autooptimización: pasos, sueño, calorías, rutinas de piel. En The Imperative of Health (1995), Lupton describió el fenómeno como moral sanitaria. Salud, delgadez y buena presencia se vuelven imperativo ético. La presión opera como violencia simbólica. El canon se interioriza; para vivir esta nueva moral, basta el espejo y el feed.
CAPITAL ERÓTICO Y PRÁCTICAS COTIDIANAS
El capital erótico interseca con clase, edad, género y raza. No todos los cuerpos cotizan igual. Un mismo atributo puede acreditarnos en un campo y desacreditarnos en otro. La fotogenia que ayuda en ventas puede restar credibilidad en una evaluación científica; una coquetería eficaz en política puede destrozarnos en la academia. Los datos de ISAPS sugieren, además, una lenta pero constante masculinización del consumo estético.
Este capital erótico se concreta en prácticas cotidianas. En una entrevista de trabajo, antes de que se oiga una sola respuesta, ya opera un conjunto de señales: la forma de entrar, la mano que se ofrece, la mirada que se sostiene, el modo de sentarse.
En hotelería y restauración, ese «saber estar» constituye a menudo el 50 % de la experiencia del cliente; no porque el servicio sea puro teatro, sino porque la confianza y la cortesía son productivas. En política, la fotogenia y la capacidad de modular la voz frente a la cámara pueden inclinar percepciones que después llamamos «carisma». En la docencia, no es raro que una presencia clara y una dicción cuidada faciliten el aprendizaje. En la interacción humana, la forma es parte del contenido. En estos casos, el capital erótico se mezcla con el cultural y el social. No es solo «apariencia», sino microcompetencias situacionales que se aprenden.
Salgo al paso de un posible malentendido. Conviene distinguir entre lo razonable en la presentación (limpieza, adecuación, cortesía) y la carrera sin meta de la optimización. La primera es una forma de hospitalidad; la segunda, una espiral que nos convierte en explotadores de cada centímetro de nuestro cuerpo. La línea no siempre es nítida, pero se reconoce por sus efectos: serenidad frente a ansiedad, cortesía frente a compulsión, cuidado frente a contabilidad del ego.
EXPECTATIVAS Y DOBLE RASERO
Moreno y Bruquetas subrayan que el capital erótico se juzga a la luz de la clase social, de la edad y del género. La juventud tiende a recibir una prima estética: es la «frescura» y la energía. No obstante, la juventud puede tornarse sospechosa de inexperiencia. La madurez, por el contrario, gana autoridad, pero paga peaje a estándares que castigan a la vejez.
En clave de género, las mujeres enfrentan un corredor más estrecho: demasiada coquetería erosiona la seriedad; la sencillez se lee como «descuido». Por su parte, los varones viven una presión creciente. Cada vez son más comunes los injertos capilares, la ortodoncia exprés, la marcación muscular. Con todo, el margen de aceptabilidad sigue siendo más amplio para ellos. Si el capital erótico se entiende como una modalidad del capital cultural, estas asimetrías no son anécdotas; son parte del currículo social que se espera encarnar.
ÉTICA DE LA MESURA
¿Cabe una ética del capital erótico? Propongo la mesura: ni demonizar el cuidado ni beatificar la renuncia. Se trata de resistir dos tentaciones: convertirnos en gestores obsesivos de nuestra imagen y desentendernos del efecto que causamos. No es lo mismo cuidar nuestra presentación personal que autocosificarnos.
La ética de la mesura se articula alrededor de tres reglas sencillas:
- Contexto antes que espejo. Tribunal, aula, cabina, oficina, consultorio son contextos distintos. A veces, lo que suma en un espacio resta en otro.
- Cuidado que no humille. Debemos presentarnos con dignidad propia sin convertir nuestra presencia en vara para degradar a otros.
- Límites explícitos. Establezcamos umbrales personales para cirugías y tratamientos. Estos deben ser revisados con profesionales que no tengan conflicto de interés.
El capital erótico existe, opera, se convierte en oportunidades y cobra su precio. Leerlo como capital cultural evita simplismos. Con todo, el bisturí es instrumento, no destino; lápiz que corrige, no regla que impone.